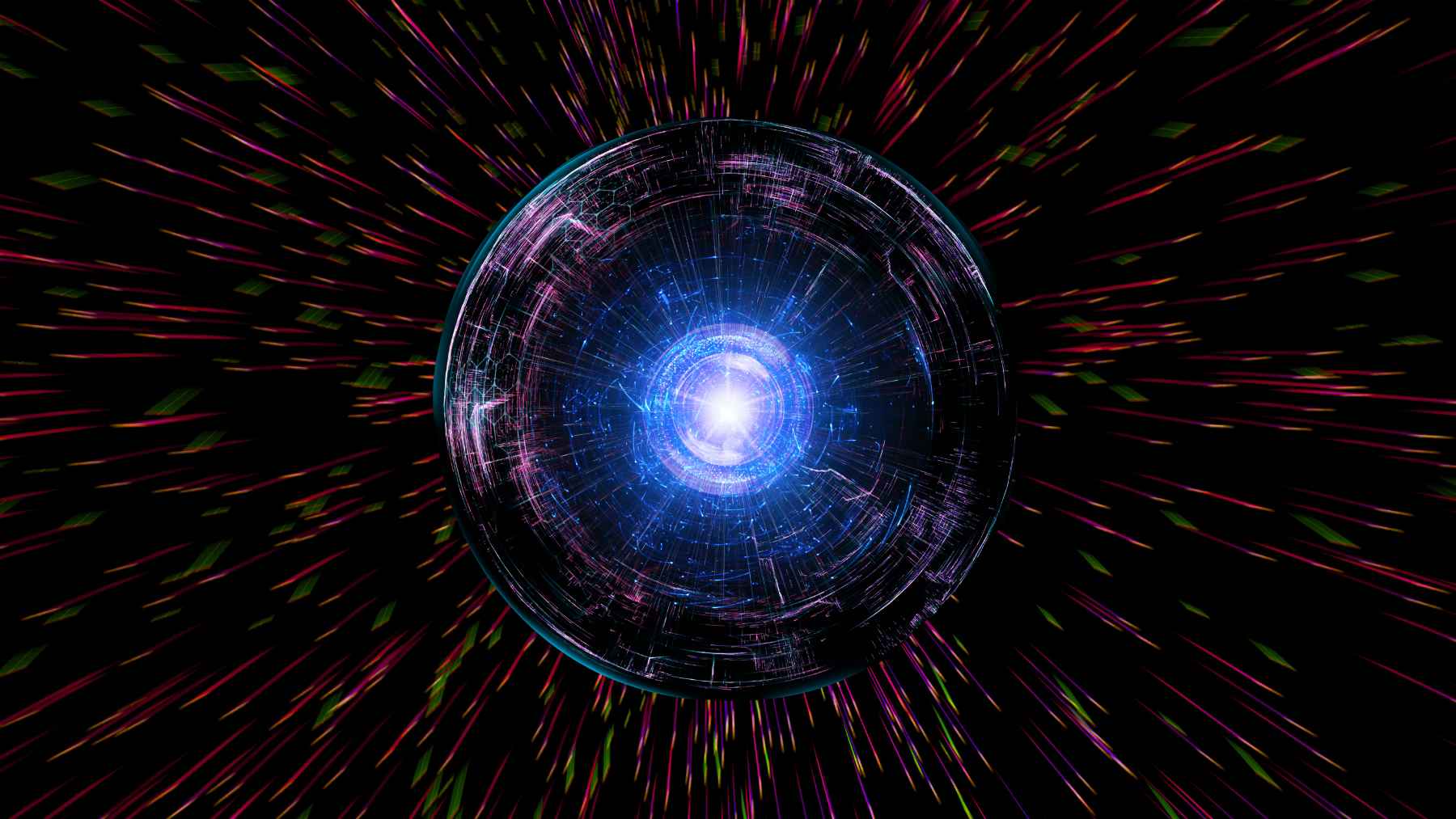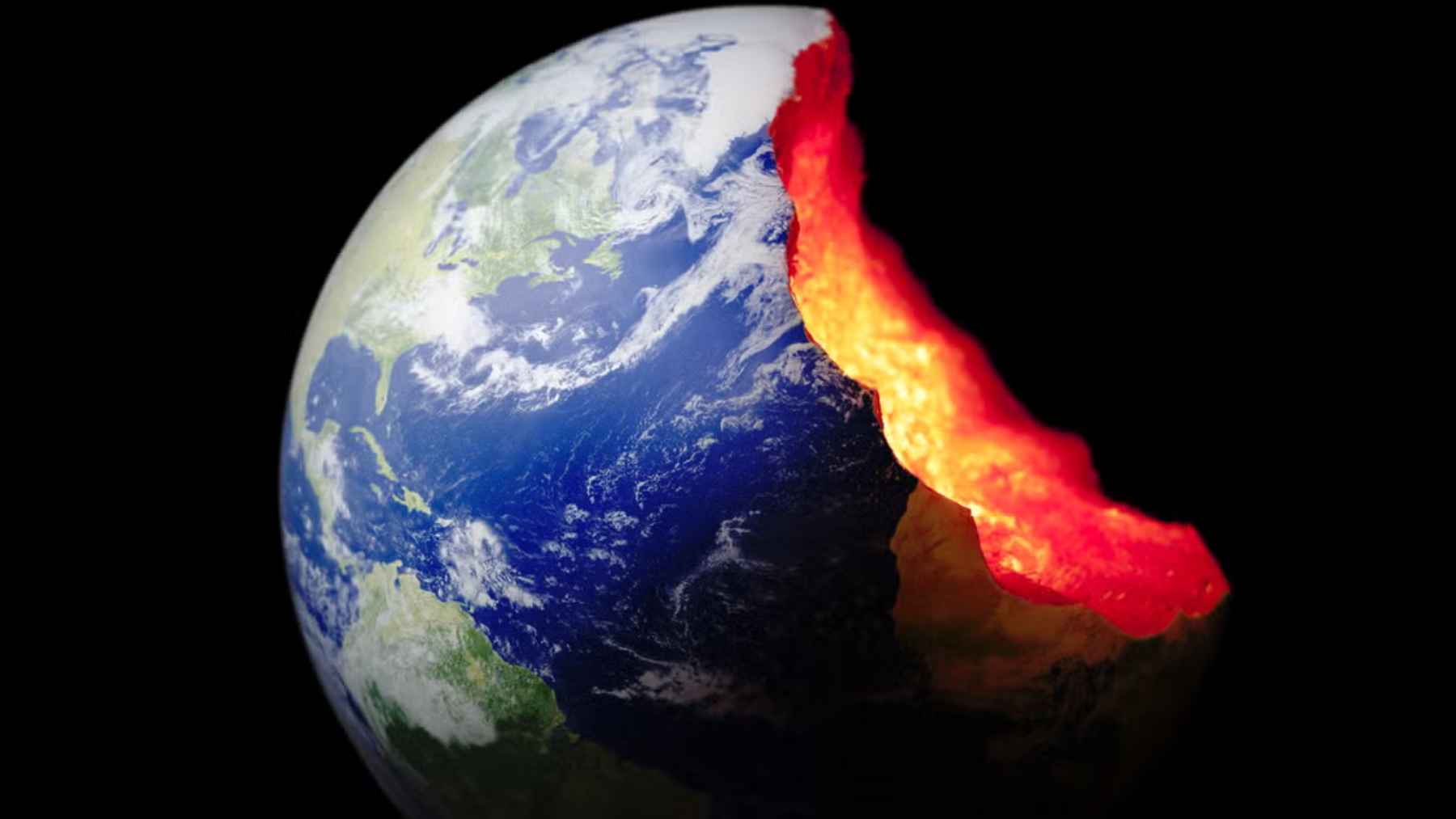Australia acaba de poner sobre la mesa un tesoro mineral de proporciones difíciles de imaginar. En la provincia de Hamersley, en Australia Occidental, geólogos han confirmado el que se presenta como el mayor yacimiento de mineral de hierro documentado hasta ahora, con una estimación de unos 55.000 millones de toneladas de mena de alta ley y un valor potencial cercano a 5,7 billones de dólares, en torno a 5,6 billones de euros, según cálculos basados en los precios actuales del mineral. Se trata por ahora de recursos estimados, no de reservas certificadas, pero la magnitud basta para encender las expectativas y también las alarmas. La pregunta de fondo es clara, ¿qué significa abrir la puerta a una nueva fiebre del hierro en un mundo que intenta reducir sus emisiones de CO2 a toda velocidad?
La clave de este descubrimiento no es solo cuánto hierro hay sino cuándo y cómo se formó. Un equipo liderado por el geólogo Liam Courtney Davies, de la Universidad Curtin, ha aplicado una técnica de geocronología que mide con gran precisión la edad de los minerales de óxido de hierro mediante isótopos de uranio y plomo. El resultado ha sido un vuelco al calendario geológico, estos gigantescos cuerpos de mena no se formaron hace unos 2.200 millones de años, como se pensaba, sino entre hace 1.400 y 1.100 millones de años, coincidiendo con la fragmentación del supercontinente Columbia y la posterior amalgamación de Australia.
Incluso para quien no se dedica a la geología esto tiene una consecuencia muy práctica. Si se entiende que estos megayacimientos están ligados a ciertos momentos de gran actividad tectónica, los científicos pueden afinar dónde buscar otros depósitos en el futuro. Courtney Davies resume esa idea al señalar que el vínculo entre estos gigantes del hierro y los ciclos de los supercontinentes mejora la capacidad de predecir qué zonas tienen más probabilidades de concentrar roca rica en hierro. En la práctica esto puede traducirse en menos exploración a ciegas y más uso inteligente de los datos, algo que también podría reducir parte de la huella ambiental de la prospección si se aplica con rigor.
Los datos disponibles hablan de menas que superan en muchos casos el 60 por ciento de hierro, aproximadamente el doble del contenido medio global, lo que sitúa este conjunto de yacimientos de Hamersley en una categoría aparte. No es solo mucho mineral, es mineral muy concentrado, lo que en la práctica significa menos roca estéril que mover por cada tonelada útil. Para las grandes acereras y para la propia Australia es tentador pensar en décadas de suministro asegurado y en ingresos fiscales descomunales. Pero la otra cara del cálculo es menos brillante, el sector del hierro y el acero ya es responsable de entre un 7 y un 8 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y cada nueva mina entra en esa ecuación.
Hoy producir una tonelada de acero genera de media más de dos toneladas de CO2 equivalente y la industria del hierro y el acero emite del orden de 4.000 millones de toneladas al año. Ese acero está en el hormigón de los edificios que habitamos, en las vías del tren que usamos para ir a trabajar y en las torres que sostienen los aerogeneradores que queremos ver en marcha. Parte de esa producción es imprescindible para desplegar energías renovables, redes eléctricas modernas o transporte ferroviario, pero si no se acelera el cambio hacia tecnologías de acero de bajas emisiones, cada gran yacimiento corre el riesgo de prolongar un modelo muy intensivo en carbono. La buena noticia es que ya hay proyectos piloto que prueban rutas con hidrógeno renovable y hornos eléctricos para producir hierro casi sin emisiones, aunque siguen siendo marginales frente al modelo dominante.
El mapa tampoco se puede leer solo en clave de CO2. La región de Pilbara, donde se localizan estos depósitos, es un territorio árido pero con una biodiversidad singular, reconocida como zona de alto valor ecológico y con una importante presencia de comunidades indígenas que dependen de esos paisajes. La literatura científica y los informes de las autoridades australianas recuerdan que la expansión de la minería en esta zona se traduce en grandes superficies de suelo despejado, hábitats fragmentados, presión sobre los recursos de agua y conflictos por el uso del territorio que afectan de forma directa a los pueblos tradicionales. Cualquier explotación nueva de un yacimiento de este tamaño se sumaría a impactos acumulativos que ya preocupan a ecólogos, comunidades locales y organismos reguladores.
Es verdad que en los últimos años se han reforzado los requisitos de evaluación ambiental, los fondos de rehabilitación de minas y los compromisos climáticos de las grandes compañías que operan en la zona. Planes como los fondos específicos para restaurar minas abandonadas o los compromisos de reducción de emisiones y de uso de diésel renovable en las operaciones de Pilbara van en esa dirección y obligan a las empresas a planificar desde el inicio cómo se va a restaurar la tierra que se remueve. Sin embargo, informes independientes y revisiones oficiales advierten de que la rehabilitación de ecosistemas áridos es lenta y compleja y de que los mecanismos de compensación no siempre llegan a las especies más amenazadas ni a las comunidades que más sufren el impacto de la minería.
Para quien mira la noticia desde la distancia, quizá desde una ciudad europea mientras piensa en la próxima factura de la luz o en el precio de un coche eléctrico, la cuestión clave no es solo el récord geológico sino qué se hace con este hallazgo. Que exista un recurso no obliga a explotarlo de cualquier manera ni a cualquier ritmo. El escenario más coherente con los objetivos climáticos pasaría porque la producción de hierro se vincule de forma acelerada a rutas de acero de bajas emisiones, porque los proyectos se diseñen con una participación real y un consentimiento informado de los pueblos indígenas afectados y porque la huella sobre la biodiversidad y el agua se minimice y se repare con planes de restauración creíbles y suficientemente financiados.
En el fondo este gigantesco yacimiento de hierro es una prueba de estrés para la transición ecológica. Puede convertirse en un aliado si ayuda a suministrar el hierro que necesitan las renovables y las infraestructuras verdes con un modelo de minería más limpio y justo, pero también puede ser otro empujón hacia más emisiones, más destrucción de hábitats y más conflictos si se repite el guion de siempre. La dirección que tome dependerá de las políticas públicas, de la vigilancia social y de la rapidez con la que se transforme la propia industria del acero.
El trabajo científico que ha permitido fechar y reinterpretar estos enormes depósitos de Hamersley se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.