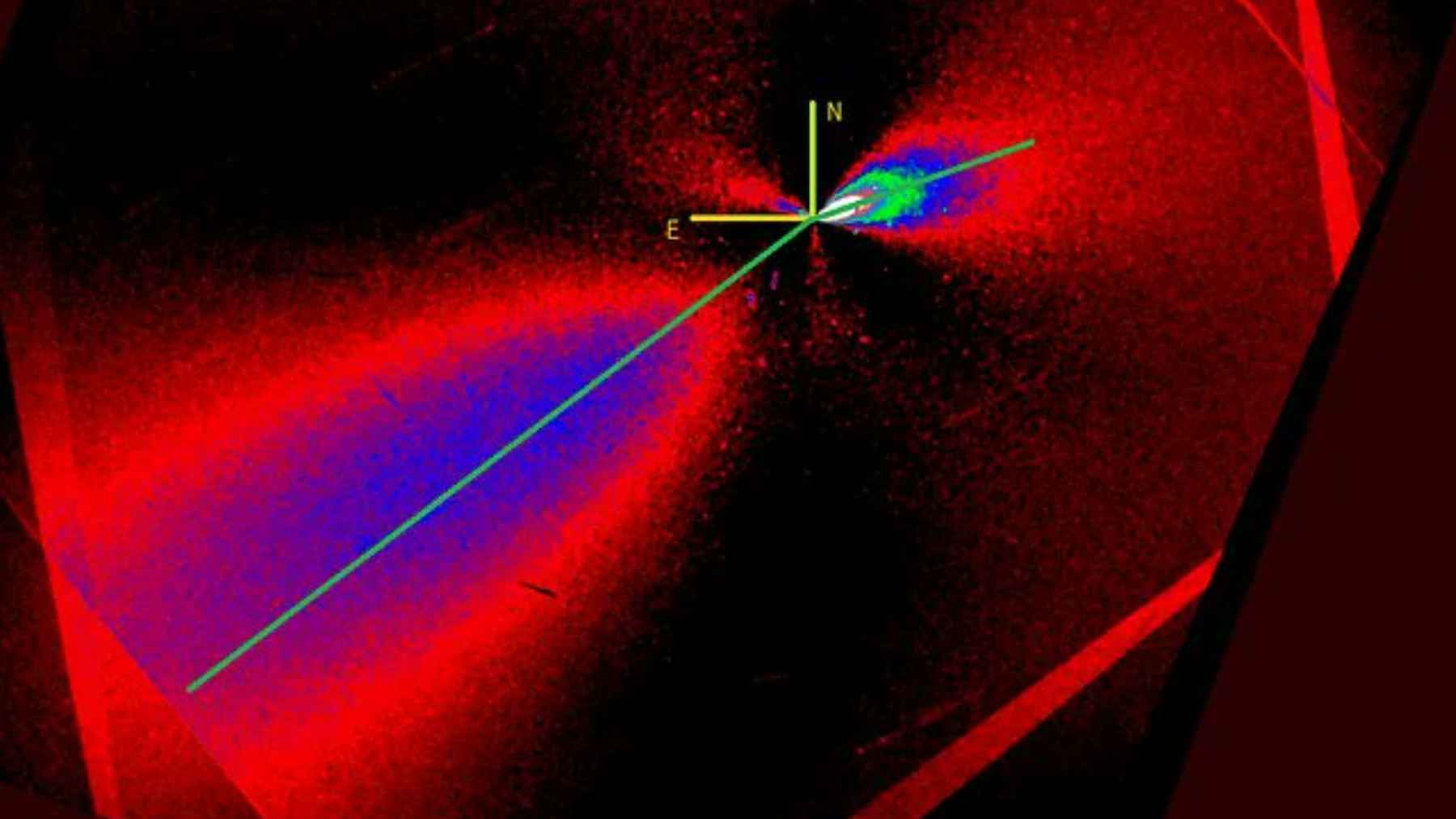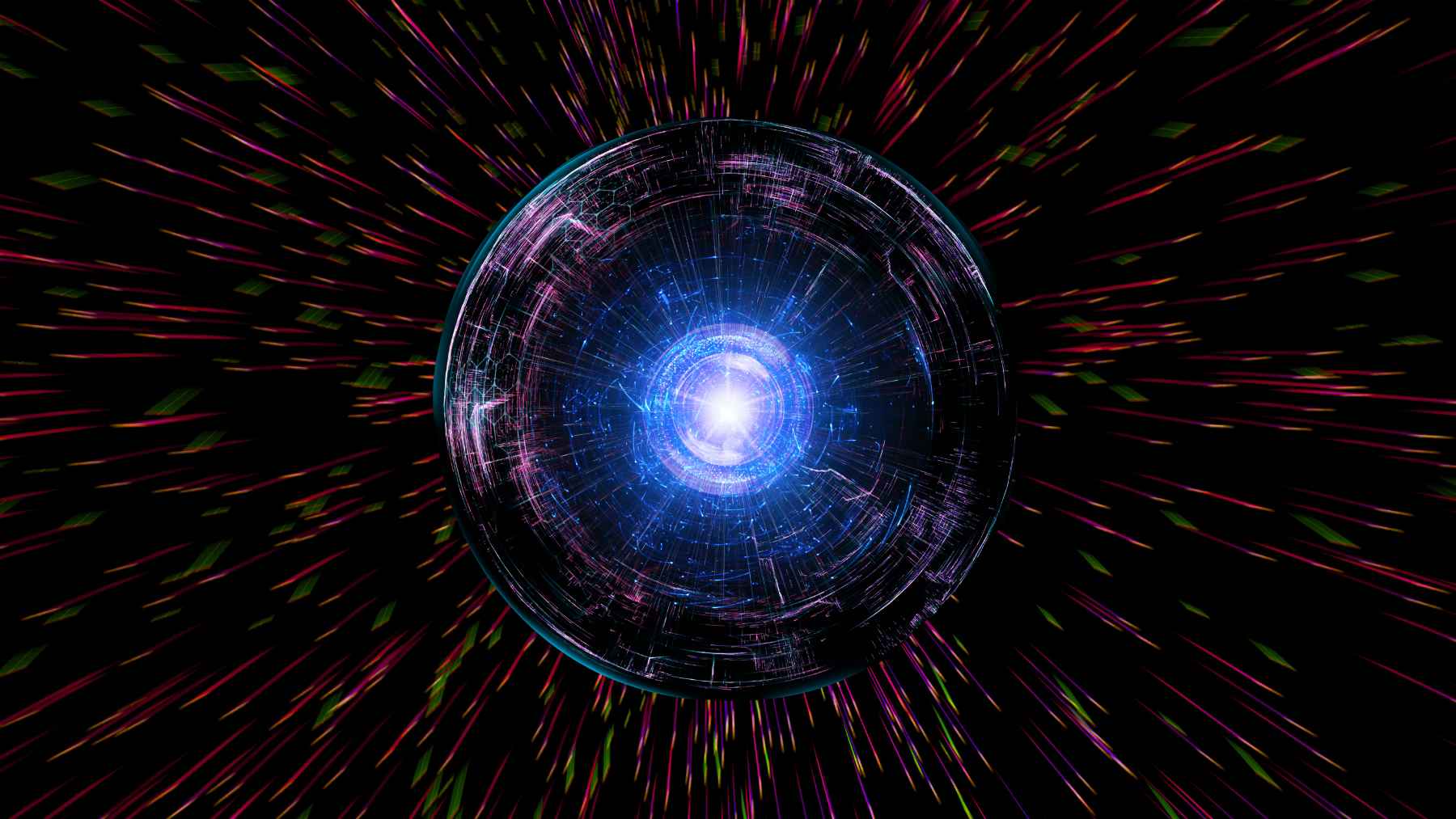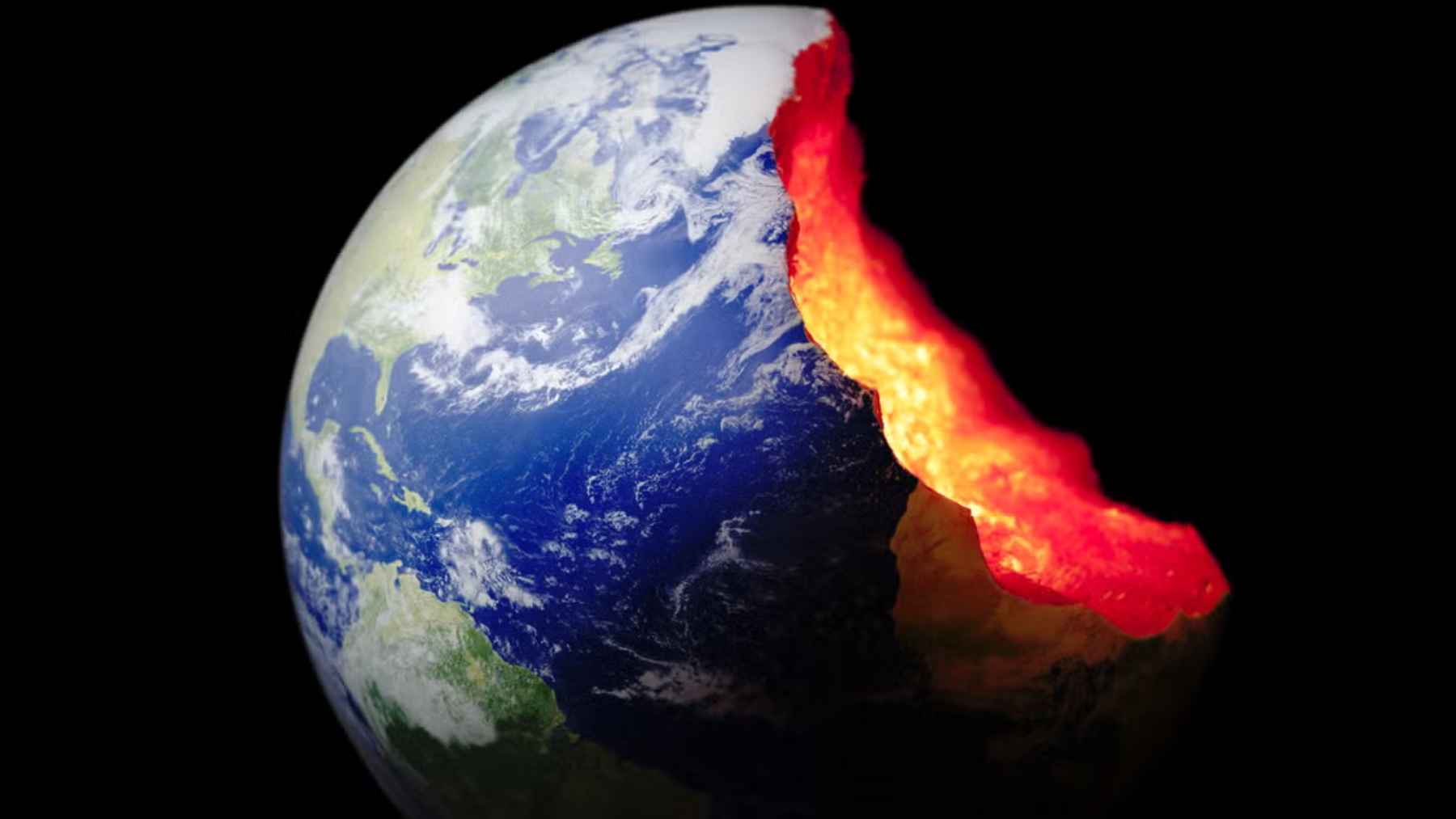La tecnología avanza a una velocidad enorme. Muchas veces no llegamos a procesarla por completo. Los coches autónomos parecían ser la solución a muchos problemas de movilidad. Pero cuando las máquinas cometen errores, parece no haber perdón ni compasión. Esta tensión que se creó entre la frialdad de los datos y el calor de nuestras emociones está por chocar frente a una de las industrias más prometedoras del siglo. ¿Hasta dónde es posible perdonar un error humano en comparación con el de una máquina? ¿Medimos todo con la misma vara?
La vara imposible de la perfección
El problema de fondo es la doble vara con la que medimos las cosas. Estamos dispuestos a convivir con la imperfección humana en las calles todos los días. Vemos accidentes causados por distracciones, cansancio o imprudencia y, aunque nos indignan, los asumimos como una estadística inevitable del transporte. Hacemos la vista gorda ante miles de fallos diarios porque nos vemos reflejados en quien conduce. Empatizamos con el error porque sabemos que nosotros también podríamos cometerlo.
Pero a la tecnología le exigimos infalibilidad. La perfección es lo único aceptable. Si una máquina falla, aunque sea una vez en un millón, el juicio es sumario y lapidario. Un solo error mecánico o de software genera más ruido, miedo y rechazo que cientos de errores humanos equivalentes. Esta exigencia desmedida pone en jaque a cualquier innovación, porque crea un escenario donde la mejora estadística no importa: si no es perfecto desde el día uno, para la opinión pública, no sirve.
El accidente que encendió la mecha en San Francisco
Esta teoría abstracta sobre la culpa y la tecnología acaba de chocar de frente con la realidad. Ocurrió en las calles de San Francisco. Y lo hizo de la forma más triste posible. No fue un fallo técnico masivo ni un desastre de infraestructura, sino un incidente puntual que tocó una fibra sensible. La víctima fue Kit Kat, un gato callejero de nueve años, famoso en el distrito de Mission y conocido por los vecinos como el «alcalde de la calle 16».
El animal fue encontrado moribundo tras ser golpeado por un taxi autónomo de la empresa Waymo. La reacción del barrio fue inmediata y furiosa. No importaron las explicaciones técnicas. La gente vio a una máquina matando a una mascota querida. Se armaron santuarios con flores y fotos, y aparecieron carteles pidiendo boicotear a los robots. Una supervisora municipal incluso propuso que los vecinos voten para prohibirlos. La lógica emocional fue imbatible. Un conductor humano podría haberse bajado a pedir perdón. El robot, no.
Entre la frialdad de los datos y la locura del mercado
La empresa intentó defenderse con números. Acá es donde se ve la desconexión total. Waymo sacó sus estadísticas. Sus autos registran un 91% menos de accidentes graves que los conductores humanos. El alcalde de la ciudad los apoyó, diciendo que son «increíblemente seguros». Pero a la gente no le importan los porcentajes cuando hay una historia triste enfrente. Mientras las autoridades estiman que los conductores humanos atropellan a cientos de animales al año sin que sea noticia, este único caso puso a toda la industria en el banquillo de los acusados.
El caso de Kit Kat es un espejo de como nos relacionamos con lo que está por venir. Estamos dispuestos a perdonar nuestros propios errores pero no lo hacemos si se trata de una inteligencia artificial. Si no logramos resolver esta tensión, es decir, si no logramos entender que las máquinas igual tienen un margen de error, el desarrollo de este tipo de coches podría frenarse por completo. No por falta de materiales, sino porque socialmente no estamos listos para aceptar los errores de un robot.